Ciencia y magia
El nuevo espíritu inquisitivo, que
puede considerarse como parte de la mentalidad burguesa, produjo un
cuestionamiento general de la sabiduría medieval, basada en el criterio de
autoridad, y expresada en aforismos como «magister dixit» («el maestro
lo ha dicho») o «Roma locuta, causa finita» («Roma ha hablado, la
cuestión está terminada»).

Nació así, ya en la Baja Edad Media, la
investigación empírica de la naturaleza, aunque al menos hasta la Ilustración convivió
con elementos que hoy nos sorprenden y que tendemos a calificar de
irracionales: figuras como Paracelso (el constructor de la yatroquímica)
o Nostradamus (respetadísimo
por todos los reyes de Europa), que reclaman conocimientos mistéricos, son tan
representativas del Renacimiento científico como el cirujano militar Ambroise Paré o
el constructor de autómatas Juanelo Turriano.
Los problemas que llevaron a la muerte a Giordano Bruno o Miguel Servet son
justamente la no separación de las esferas de la ciencia y la religión.

Casos menos trágicos, pero que hacen
ver cómo no había una evidente separación entre el mundo de la ciencia y el de
conocimientos menos metódicos son el deJohannes Kepler o John Dee,
que se ganaban la vida como astrólogos, lo que les permitió acercarse al poder
además de desarrollar otra faceta más científica de su producción intelectual,
o el del propio Isaac Newton que, en este caso de forma
oculta, tenía su lado oscuro relacionado con la alquimia.
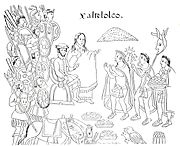
El choque cultural entre los diversos
pueblos del mundo (europeos, americanos, asiáticos, africanos) llevó a que las
diferentes civilizaciones explotaran la credulidad y la condición «poco
civilizada» que indefectiblemente asignaban a los otros, a partir de la
predicción de eclipses, las técnicas antisísmicas, los hábitos higiénicos, las
novedosas armas, los conocimientos sobre especies vegetales y animales, el uso
de tecnologías nunca vistas por el otro. En algunos casos los «otros» fueron
considerados dioses y en otros casos, animales.
El Chimborazo estudiado por Alexander von Humboldt (1805), el descubridor científico del Nuevo Mundo, según Simón Bolívar y, además de un perfecto ilustrado y una figura pre-romántica, uno de los últimos científicos humanistas: a la
vez explorador, geógráfo, oceanógrafo, geólogo, botánico, demógrafo,
diplomático y amigo de los mejores poetas de su tiempo. Su expedición a América
enviado por Carlos IV (con motivo de la cual se entrevista con José Celestino Mutis en Bogotá) pudo haber sido uno de los episodios más decisivos de la
ciencia en la Monarquía Hispánica, cada vez más implicada en proyectos punteros
que implicaban a ambos lados del Atlántico (como la expedición Balmis, que
difundió la vacuna de la viruela), pero debido a la crisis final del Antiguo
Régimen (que también lo fue de la mayor parte del régimen colonial español) la
publicación de sus hallazgos no pudo ser aprovechada por sus promotores y más
bien aprovechó a una potencia emergente: los recién nacidos Estados Unidos. Sus
investigaciones, como otras coetáneas, es muestra de que por fin una percepción
científica de la Tierra estaba esbozándose en esos últimos años de la Edad
Moderna, con las expediciones de Cook, La Pérouse, Malaspina y los trabajos de determinación del Sistema Métrico.
La presencia de lo sobrenatural en la
vida cotidiana era admitida por todas las esferas sociales, incluyendo
movilizaciones colectivas de miedo, como la caza de brujas,
más cruel e irracional en el norte europeo (supuestamente más
"moderno") y en las colonias británicas, que en el sur (supuestamente
más "atrasado") y en las colonias iberoamericanas.

La
percepción popular de los complicados debates teológicos estaba muy lejos de
ser racional, en un mundo mayoritariamente iletrado (incluso con el esfuerzo
divulgador de la escritura hecho por la Reforma gracias a la imprenta), y
producía casos en los que la persecución inquisitorial se encontraba buscando
herejías inexistentes, que los acusados eran incapaces de elaborar por sí
mismos. La
comparación con otras civilizaciones tampoco deja a la occidental en mejor
lugar: la experiencia en Estambul de la lady inglesa Mary Montagu en
fechas tan avanzadas como la primera mitad del siglo XVIII (que la permitió
comparar a los effendi otomanos con pensadores tan
secularizados como Alexander Pope o Jonathan Swift)
es lo suficientemente ilustrativa.

1543 fue un año en el
que aparecieron dos obras trascendentales: Nicolás Copérnico postuló por primera vez el Heliocentrismo cuestionando
así el Geocentrismo del griego Tolomeo,
mientras queAndrés Vesalio revisó la anatomía de Galeno. La senda
abierta por ambos fue fructífera: en Física y Astronomía, los aportes
acumulados de Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler cambiaron
la visión del universo, mientras que lo propio hacían en la Medicina Miguel Servet, William Harvey y Marcello
Malpighi, entre otros. Toda una escuela de matemáticos italianos,
como Bonaventura Cavalieri, prepararon las
herramientas matemáticas necesarias para que Isaac Newton postulara
de manera científica la Ley de la gravedad, con la publicación de los Principios
matemáticos de filosofía natural en 1687.

Fue determinante para la construcción
de la ciencia moderna la comunicación entre científicos que permitía el
intercambio epistolar (fue particularmente enriquecedora la correspondencia de
Newton con Leibniz),
la publicación y la institucionalización (Royal Academy, Academia de Ciencias Francesa). Pero sería
erróneo considerar que la sucesión de descubrimientos y el enlace de biografías
de científicos conducía inevitablemente al nuevo paradigma.
La resistencia al cambio era o parecía tan fuerte como las (no tan evidentes)
pruebas de la nueva visión de la naturaleza: Tycho Brahe hizo jurar a Kepler no
pasarse al bando copernicano; éste tuvo que hacer un costosísimo ejercicio de
honestidad científica para defraudar a su maestro y a sus propias
preconcepciones místicas de la armonía celestial; la retractación de Galileo
no fue tan insincera como la visión romántica nos puede hacer creer, pues él
mismo tenía un verdadero problema de conciliación de su fe con el testimonio de
su razón y sus sentidos; el mismo Giovanni Cassini,
que había sido capaz de la extraordinaria proeza de convertir en reloj a los
satélites de Júpiter (lo que permitió dar la primera estimación de la velocidad de la luz), jamás llegó a aceptar
semejante posibilidad. Para ello era necesaria una verdadera Revolución científica no muy alejada de
las revoluciones social o política que la sostuvieron.

El siglo XVIII representó un avance
de otra disciplinas fundamentales, como fueron la química o
las ciencias biológicas, con no menos trabas conceptuales. Hasta que Lavoisier no
dio el impulso definitivo a la nomenclatura sistemática y la cuantificación de
la disciplina (1789),no
se superaron extrañas teorías como la del flogisto,
que querían conciliar los nuevos datos experimentales con las viejas
concepciones alquímicas o derivadas del concepto de elemento clásico griego. Las
sistematizaciones taxonómicas de Buffon o Linneo también
fueron esenciales, pero hubo que esperar hasta mucho más tarde para desmentir
teorías como la generación espontánea o integrar la microscopía que
se venía desarrollando desde el siglo XVII (Leeuwenhoek). La
secularización de la ciencia no llegó a producirse nunca del todo (como
comprobó más tarde Darwin), pero al menos Laplace pudo atreverse a replicar a Napoleón, cuando éste le preguntó qué papel le
reservaba a Dios en el Universo, que no había tenido necesidad de tal
hipótesis.

Las novedades económicas que el
desarrollo del capitalismo comercial trajo consigo, provocó la aparición de la
primera literatura económica, cuyos primeros testimonios fueron los mercantilistasespañoles
(Tomás de Mercado, Sancho de
Moncada). La definición de una doctrina económica con pretensiones más
científicas (que realmente no pasaba de ser un sencillo aparato matemático, que
no rivalizaba con el de otras ciencias) debió esperar a la Fisiocracia de Quesnay (Tableau
Economique, 1758), que, en oposición a la obsesión intervencionista del
mercantilismo, propone lalibertad económica (el laissez faire)
y una simplificación fiscal, sobre la base de que es la tierra la única fuerza
productiva. En 1776, el escocés Adam Smith da
el certificado de nacimiento a la moderna economía con
su libro La riqueza de las naciones, rápidamente divulgado
por Jean Baptiste Say o Jovellanos,
y que aún sigue siendo considerada como la Biblia del liberalismo económico.
Hecho Por: Kenneth Carbajal
No hay comentarios.:
Publicar un comentario